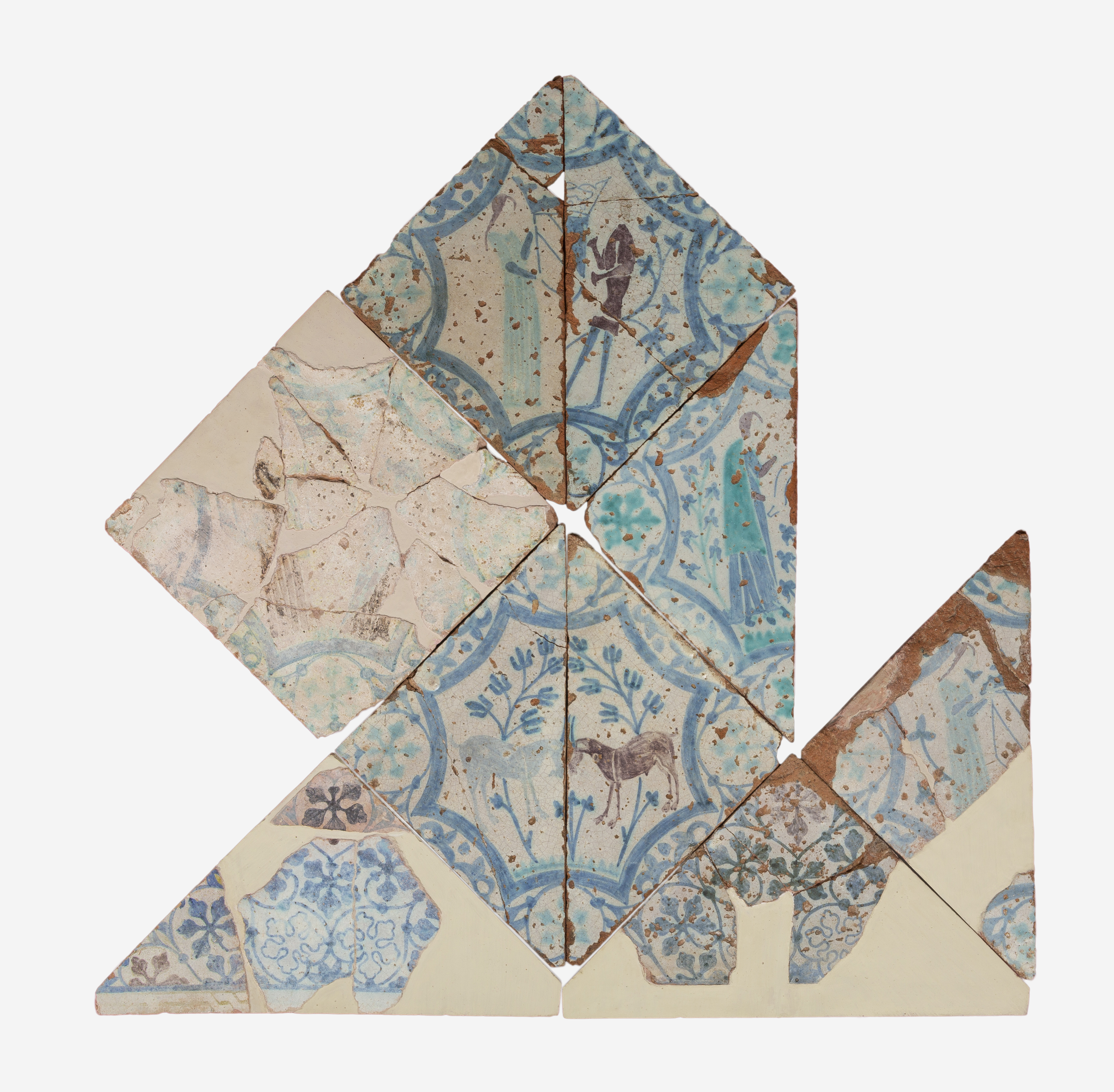Obras destacadas
Re-tejiendo el pasado entre husos y torteras: mujeres nazaríes y artesanía textil

Les Makamat de Hariri (1236-1237). Bibliothèque Nationale de France (BnF), Département des Manuscrits, Arabe 5847
AL HILO DE LA HISTORIA. UNA PUNTADA SOBRE TEXTILES
En el Museo de la Alhambra se conservan y custodian impresionantes tejidos nazaríes, que una vez adornaron los palacios de esta majestuosa ciudad palatina. Aunque indudablemente son piezas únicas −porque no podemos olvidar que se trata de materiales orgánicos de difícil conservación−, la investigación tradicional sobre el trabajo textil se ha centrado en estos objetos suntuosos realizados con materias primas de lujo (como la seda) y en una gran diversidad de temas: cómo y quién los adquirían (clases poderosas); las principales rutas comerciales que los hacían llegar a distintos rincones del mundo; el análisis de las técnicas y de los materiales utilizados para su fabricación; su decoración, estética, iconografía y simbolismo; cómo se dispersaron y terminaron siendo parte de colecciones públicas y privadas; o los principales criterios de restauración que se emplean en la actualidad.
Sin restar importancia a que se trata de áreas de estudio fundamentales, hoy intentaremos deshilachar un poco la Historia y darle el protagonismo que merece a los principales instrumentos utilizados en el trabajo textil.
UN KIT DE TRABAJO TEXTIL
A lo largo de la Historia, los seres humanos han creado una amplia variedad de tejidos con diversas funciones. Entre los más destacados se encuentran los ajuares domésticos y las vestimentas, que no solo sirven para protegerse del clima, sino también para cumplir con normas sociales, reflejar una identidad, estatus o cultura, e incluso, para expresar emociones.
Así como toda actividad requiere de útiles o instrumentos específicos para su ejecución, en el caso de la actividad textil, cada etapa del proceso demandó herramientas particulares que permitieron hilar, tejer, teñir, etc.
EL MUSEO DE LA ALHAMBRA: UNA CAJA DE COSTURA
Como si de un gran costurero se tratara, en el Museo de la Alhambra se guardan un sinfín de objetos clasificados y almacenados en interminables estanterías colmadas de contenedores. Podemos encontrar:
Fusayolas o torteras: con forma de disco o lenteja, poseen un orificio central donde se encaja la punta del huso. Su función es actuar como tope y contrapeso del huso, evitando que el hilo se suelte durante el hilado. Se fabricaron en cerámica, piedra, hueso y concha, pero debido a que sus características influían en la calidad del hilo (a menor peso de la fusayola-huso, el hilo era más fino), fueron evolucionando a partir de los siglos XII-XIII para volverse más ligeras y pequeñas y fabricarse principalmente en hueso. Están decoradas en ambas caras. Aunque pueda parecer una simple herramienta, en realidad se trata de una de las teconologías más antiguas y significativas de la humanidad.
Puntas de husos: fabricadas normalmente en madera, hueso y metal (como el que se conserva de bronce), se trata de una varilla alargada que se insertaba en la tortera que acabamos de ver y servía para hilar torciendo la hebra y devanando o liando en él lo hilado.
Rocaderos, torres o cabezas de rueca: Podemos definirlos como mangos o cabezas que se encajaban en el extremo del mástil de la rueca de mano. Realizados preferentemente en hueso, eran remates muy decorativos, de hecho, fíjate en los bonitos que son y lo bien decorados que están.
Una aclaración: la rueca de mano es una vara larga que cerca de su extremo superior se abulta para colocar el copo de fibras textiles que se iban a hilar. No hay que confundirla con el torno de hilar. Garrido López nos señala que la hilatura es un procedimiento por el que las fibras se estiran y tuercen para convertirlas en los hilos que posteriormente pueden ser usados para tejer. Este hilado contaba con la torsión o torcedura de dos o más hilos para aportarles resistencia y flexibilidad. Se realizaba con el huso y la rueca de mano hasta la introducción, a finales de la Edad Media (siglos XIII-XIV), del torno de hilar a mano en el cual el devanado (enrollar el hilo en un carrete o bobina) se seguía realizando a mano, pero la torsión del hilo que se producía al girar el huso, se llevaba a cabo girando una manivela, lo que permitía aumentar la velocidad de torsión y el incremento productivo. ¿Crees que esta herramienta sería inventada por una mujer?
Dedales: la colección del Museo de la Alhambra es impresionante. Con diversas dimensiones, pero todos con una forma cónica característica y superficies adornadas con pequeños hoyuelos y otros detalles, estos dedales de bronce tienen normalmente un extremo cerrado por un casquete que protegía la punta del dedo. A veces resulta difícil distinguir los dedales domésticos de costura de aquellos utilizados para trabajar con materiales más duros y resistentes, como los de la talabartería, albardería, alpargatería o guarnicionería (imagina, por ejemplo, lo necesarios que serían para proteger los dedos a la hora de elaborar un cinturón o zapatos de cuero). Es probable que los más pequeños, menos largos y con paredes más finas, fueran nuestros dedales de costura.
¡Y cómo podríamos olvidar los alfileres y las agujas! Realizadas en diferentes metales, sobre todo bronce, no requieren presentación. Unos, con cabeza redondeada, se usaron para prender los tejidos; otras, con ojo u orificio, para enhebrar el hilo y coser. También hay una serie de utensilios largos y huecos que, con la punta muy fina, podrían ser púas de peines o rastrillos para cardar y peinar las fibras textiles.

Conjunto de instrumental textil del Museo de la Alhambra (no escalado): A. Rocadero; B. Posibles husos o púas de peines; C. Aguja; D. Huso con tortera; E. Torteras; F. Alfileres. G. Dedales, Museo de la Alhambra
Pero existen algunos problemas…
Como sucede con toda actividad artesanal, cualquier herramienta cuanto mejor funciona, menos evoluciona y su diseño y forma apenas se modifica. Si en cierta manera esto ayuda a la identificación del instrumental textil −qué es qué, incluso a pesar del estado fragmentario−, saber cuándo se elaboró resulta muy complicado si el objeto no ha sufrido una destacada evolución en su forma. Y más cuando se encuentra descontextualizado, es decir, se desconoce dónde fue hallado y su relación con otros objetos bien estudiados que llamamos fósiles guías (o lo que es lo mismo, otras piezas de las que sí conocemos cuándo se fabricaron y usaron). ¿Y qué ocurre cuando no tenemos datos ni fósiles guía? Pues que no nos queda más remedio que identificar y deducir la cronología de las piezas mediante la comparación con paralelos casi exactos y bien estudiados que han aparecido en otros lugares. Incluso, aun así, resulta difícil poder distinguir, por ejemplo, un alfiler del siglo XIV de otro del siglo XVI…
Por otro lado, no sé si te has dado cuenta… ¡Nos faltan algunos utensilios!… Como unas buenas tijeras. Lamentablemente, la conservación y recuperación de objetos en arqueología depende de numerosos factores, y no siempre se preservan todos los elementos.
MÁS QUE CUATRO PAREDES: LA CASA-TALLER
Los estudios tradicionales han analizado las casas andalusíes desde un enfoque esencialmente arquitectónico. Pero las casas tienen, además, un valor social y económico, ya que nos permiten conocer cómo las personas las habitaban y las actividades domésticas y prácticas sociales que se realizaban cotidianamente en su interior. Porque la casa es un edificio para habitar y un espacio para la familia. La casa cobija las relaciones humanas más primitivas: los lazos de sangre. Como señalara Limón Delgado, En casa somos hijos, padres, hermanos, madres o abuelos. Fuera, somos mujeres, hombres, niños, viejos, ciudadanas. Dentro somos familia, fuera sociedad.
En las casas andalusíes se han encontrado numerosos hallazgos de herramientas de trabajo textil. Estos descubrimientos nos permiten deducir la significativa capacidad productiva y especializada de las familias y sus talleres textiles profesionales −ubicados en las casas−, y su papel crucial en el entramado social, político y económico del reino nazarí. Como señala Garrido López, tanto las casas como las familias tuvieron un peso fundamental en el ciclo productivo textil de al-Andalus.

Hilando lana con el huso junto al hogar. Arturo Cerdá y Rico, ca. 1898-1909, Archivo de la Asociación Cultural Arturo Cerdá y Rico

Anciana hilando lana con el husillo. Arturo Cerdá y Rico, ca. 1898-1909, Archivo de la Asociación Cultural Arturo Cerdá y Rico
HILOS DE PODER: TEJIENDO HISTORIAS DESDE OTRAS MIRADAS
Si bien es cierto que el carácter doméstico de algunos trabajos se menciona de forma secundaria en la documentación escrita, hasta hace pocas décadas se privilegió una historia económica centrada en el Estado hegemónico, relegando lo doméstico a un segundo plano. Este enfoque otorgó el rol productivo exclusivamente a los hombres, ignorando otras formas de producción que, por su sencillez, fueron dejadas de lado por la historia económica. Sin embargo, en las últimas décadas han comenzado a surgir estudios reveladores que nos muestran un importante modelo de producción artesanal que, aunque simple, fue muy numeroso y significativo.
Partiendo de este punto, ¿qué sabemos sobre la actividad textil realizada en las viviendas? Nos cuenta Moreno Narganes que esta actividad se basaba en familias que disponían del espacio o taller, la mano de obra (compuesta por tres o cuatro miembros), las materias primas (fibras de origen vegetal y animal), los conocimientos necesarios y los útiles para la fabricación de productos textiles.
La producción textil trascendió el autoconsumo familiar para ser comercializada en mercados locales y regionales, integrándose en la red económica y comercial nazarí, convirtiéndose así en una fuente de ingresos para las economías familiares.
Dentro de este trabajo textil doméstico, realizado en el seno privado y familiar, te puedes imaginar el protagonismo que las mujeres tuvieron, tanto en número como en especialización y destreza, y su importante implicación en la economía de su tiempo.

Proceso de hilado (copia de detalle de miniatura persa, siglos XV-XVI. The British Library, London, Ms. Or. 3299). ROBLES VIZCAINO, Socorro y BIRRIEL SALCEDO, Margarita M. (eds.). Las mujeres en la Historia: itinerarios por la provincia de Granada. Granada: UGR, 2012. Ilustración de Carmen Merino Rodríguez
HILANDO IDEAS SOBRE EL TRABAJO DE LAS MUJERES
Si te acuerdas de nuestro kit de trabajo, conocemos fundamentalmente los útiles que se realizaron en cerámica, hueso y metal (hierro, bronce, cobre, etc.). Todo lo que se fabricó en madera –un material orgánico de escasa perdurabilidad− prácticamente ha desaparecido. Puedes suponer lo que eso significa: salvo algunas partes metálicas, no se conservan instrumentos tan importantes como fueron ruecas de mano, tornos de hilar y telares (para tejer). Pero, tampoco se atesoran muchos barcos nazaríes y se han escrito mares de tinta hablando sobre relaciones comerciales y comercio marítimo, ¿no crees? Lo cierto es que la materialidad arqueológica proporciona una notable cantidad de evidencias vinculadas al proceso de hilado, como torteras, husos y rocaderos, halladas en patios, cocinas y salones principales de las casas, lo que nos remite directamente a la actividad del hilado que se realizaba en estos espacios.

Hilanderas en la casa morisca de la calle Pardo del Albaicín (Granada). Arturo Cerdá y Rico, ca. 1898-1909, Archivo de la Asociación Cultural Arturo Cerdá y Rico
Hilar ha sido considerada una tarea realizada mayoritariamente por las mujeres. A pesar de su complejidad, en ocasiones se le ha otorgado una menor especialización en comparación con otros trabajos textiles. Incluso, la relación de las mujeres con la actividad textil a menudo se ha reducido exclusivamente a este trabajo.
El hallazgo de restos de telares no es muy abundante. El único elemento conservado que nos relata la existencia de telares para tejer es el templén o templazo. Es una placa de hierro con dientes que, dispuesta en pares y enganchada a una vara de madera en los laterales del tejido, formaba parte del telar horizontal (desde el siglo XII) y servía para fijar el ancho del tejido en el telar y mantener las orillas según se iba tejiendo.
Frecuentemente, tejer se ha estimado como un oficio especializado del cual se ha tendido a excluir a las mujeres andalusíes. Sin embargo, hay varios aspectos que debemos reconsiderar: las evidencias de telares se concentran principalmente en el interior de las viviendas, lo que sugiere que su escasez podría deberse efectivamente a que se trataba de un trabajo más especializado y a la dificultad para acceder a estos instrumentos. Para que nos hagamos una idea: solo para que una tejedora pudiera trabajar, hacían falta unas veinte hilanderas produciendo hilo.
En este punto debemos superar el binomio mujer hilandera / hombre tejedor. ¿Por qué excluir a las mujeres de trabajos técnicos y especializados? ¿Por qué no imaginar a mujeres tejiendo en sus hogares? ¿Por qué no reconocer el papel fundamental de las mujeres en la economía y en la sociedad de su tiempo?

Telar de las Capacheras en la Calle Río (Cabra del Santo Cristo, Jaén). Arturo Cerdá y Rico, ca. 1898-1909, Archivo de la Asociación Cultural Arturo Cerdá y Rico
¿Y qué nos cuentan las fuentes escritas sobre la producción textil femenina cotidiana? Este tipo de documentación es muy variada: desde tratados agronómicos, a tratados de la hisba (servían de guía con una amplia variedad de disposiciones y regulaciones relativas a la actividad en los mercados, tanto de carácter moral, como técnico de control del mercado), recopilaciones de fatuas (consultas llevadas a cabo por un jurisconsulto); libros de adab (adab es un término árabe que engloba normas de comportamiento y educación, y en la literatura clásica se refiere a un género que aborda ética, filosofía y consejos prácticos para vivir correctamente); documentos notariales diversos (contratos de compraventa, arrendamientos, dotes, testamentos, etc.), crónicas históricas y literarias, especialmente relatos de viajes, etc.
Estas fuentes nos narran que las mujeres se dedicaron con profusión al hilado −citado como oficio−, una actividad fuertemente feminizada. La diversión de la mujer es la rueca, relataba Ibn ‘Abd al-Barr. Más que una actividad de recreo, solteras, casadas y viudas de clases sociales bajas, incluso niñas, vieron en esta actividad una fuente de ingresos y un medio para ganarse la vida. Transmisoras de estos conocimientos a las siguientes generaciones, Averroes (siglo XII) consideró que coser, hilar y tejer eran actividades en las que las mujeres demostraban una mayor destreza que los hombres. De hecho, hilaban diversas fibras como algodón, lino, lana y cáñamo, y con este último tejido, lienzos y cuerdas. Hoy en día nos cuesta imaginar cuánto tiempo requería hilar. Aunque muchas mujeres lo hacían mientras cuidaban a la infancia o cocinaban, lo cierto es que era una tarea que demandaba una enorme cantidad de horas. Para hacernos una idea, Postrel nos indica que hilar a mano con una rueca los aproximadamente 10 kilométros de hilo necesario para conferccionar unos vaqueros podía llevar una 110 horas, ¡el equvalente a 14 días de trabajo!


Jóvenes hilanderas. Arturo Cerdá y Rico, ca. 1898-1909, Archivo de la Asociación Cultural Arturo Cerdá y Rico
Este trabajo era ejercido en sus propias casas, pero implicaba cierto contacto con hombres cuando se trataba de vender los productos textiles más allá del domicilio de otras vecinas, o incluso, de arreglar las ruecas y telares o adquirir materias primas a los proveedores. Estas relaciones y la presencia femenina como consumidoras y trabajadoras en los lugares públicos, sobre todo en los mercados, se trató de regular con diversas medidas, como la creación de zocos específicos para hilanderas, caso de los que existieron en la Córdoba califal o en la Málaga nazarí.
En el zoco se aconseja que las mujeres se ubiquen en espacios concretos, para que no transiten por todo el mercado; que no permanezcan a solas con hombres o sin ser vistas en el interior de las tiendas y que recurran a honrados intermediarios para vender sus productos, como ancianos venerables. Pero también se controlan las estafas y fraudes, pues se dicta que los hilos de algodón y de lino no debían venderse ovillados, porque las mujeres solían meter en ellos cuerpos extraños para que aumentasen de peso y valor.
Mientras que las mujeres de baja extracción social realizaban directamente estos trabajos, las mujeres de la alta sociedad y la realeza contrataban a criadas, hilanderas, tejedoras, bordadoras, costureras, etc., para que se encargaran de estas tareas. Sin embargo, como indica Manuela Marín, al contrario de que sucede con la mayoría de los trabajos de las mujeres (que se consideran propios de las de baja condición social), hilar y tejer fueron actividades que gozaron de cierto prestigio, incluso religioso. Aunque las mujeres de buena posición no estaban obligadas a realizarlo, se conservan tradiciones atribuidas al Profeta o a su esposa, Aisha, que animan a las mujeres a trabajar en el hilado y tejido como mujeres virtuosas (en la intimidad del hogar).
González Marcén y Picazo i Gurina nos recuerdan que, en muchas culturas, el huso y la rueca han sido símbolos asociados a la identidad femenina, representando a mujeres honestas y trabajadoras. Este simbolismo se refleja en la memoria popular, tanto en cuentos de hadas (Las tres hilanderas), como en mitos, (Penélope). Pero también, Virgina Postrel nos invita a mirar la hilatura con nuevos ojos: no solo como simple emblema de domesticidad, subordinación y obediencia, sino como el pulso laboriosos de una “indutria” temprana. La rueca, en manos femeninas, nos refleja el trabajo invisible y virtuoso de mujeres activas y productivas que fueron fundamentales en sus comunidades.
EL ÚLTIMO PESPUNTE
Es difícil determinar la importancia numérica de estas mujeres y las condiciones de un trabajo con el que sacaron adelante a sus familias. Mujeres que hilaron memoria, experiencia y conocimiento, dedicando horas, días, meses y años al esfuerzo, aprendizaje y transmisión de saberes y tecnología. El hilado y el tejido formaron parte de un trabajo textil especializado en el que, tanto mujeres como hombres de la comunidad, participaron en un reparto de tareas orientado a aumentar la eficacia de la producción familiar. En definitiva, destinado a sobrevivir. Una actividad que, por otra parte −en términos de identidad, trabajo y poder−, fue esencial para el desarrollo social, económico y político de la Granada nazarí.
PARA SEGUIR TRABAJANDO
Te proponemos varios temas:
1. La mejor manera de conocer el proceso de hilado y tejido es a través de estos vídeos…
Aunque ha pasado mucho tiempo y el nombre de las cosas y las herramientas han cambiado, puedes hacerte una idea de lo laboriosos y complejos que fueron y son estos trabajos realizados por mujeres en distintas partes del mundo:
- Hilo artesanal. preparación de la urdimbre y los ovillos para su uso en un telar tradicional (2021). Eugenio Monesma (Sierra de Agudo, Ciudad Real): https://www.youtube.com/watch?v=mvBIYPjo7PI
- La Rueca (2012). Sebastián Bar & Albano Rochás (Villa Elisa, Entre Ríos, Argentina): https://www.youtube.com/watch?v=GLO0r-BCYsk
- Telar ancestral para crear mandiles de picote. complejo funcionamiento paso a paso de esta máquina (2015). Eugenio Monesma (Nuez de Aliste, Zamora): https://www.youtube.com/watch?v=xr9Rl7nYfW4
- Documental ruecas y telares (2016). Popular TV Cantabria (San Vicente del Monte, Valdáliga, Cantabria): https://www.youtube.com/watch?v=L5Jc8p60lak
- Hilando con rueca (2018). Hilandia Tejiendo Experiencias (Jornadas Medievales de Ávila): https://www.youtube.com/watch?v=jCZBQhj3cpA
- Paso a paso para aprender a hilar lana de oveja con volante y huso (2019). Museo del Oro Colombia (Tibasosa, Boyacá, Colombia): https://www.youtube.com/watch?v=2lW7wJjMF4k
Puedes ver además esta conferencia Con un dedal, aguja e hilo: moriscas y cristianas viejas tejiendo una trama común (2021) de María Elena Díez Jorge que impartió en el Museo Arqueológico Nacional (Madrid): https://www.youtube.com/watch?v=sdxi2xUMtQM
2. ¿Se refleja el trabajo que hacemos en nuestro cuerpo? Somos lo que trabajamos…
La osteoarqueología, desde una perspectiva de género, confirma que las mujeres nazaríes usaron la boca y los dientes para hilar. Incluso Bárbara Boloix recoge una fatua que dicta cómo a las mujeres pobres se les permitió que continuaran con su labor de hilado durante el mes de Ramadán porque, sujetar el hilo con la boca, generaba cierta preocupación por la validez de sus ayunos.
Los análisis de restos dentales realizados por Sylvia Jiménez Brobeil y su equipo en algunas inhumaciones nazaríes evidencian el desgaste dental sufrido, entre otras razones, por el empleo de los dientes para manipular fibras relacionadas con la producción textil y la cestería.
3. Un techo de cristal…
Cuando el trabajo textil pasó a la esfera de la especialización y creatividad, −más allá del ámbito doméstico−, las mujeres fueron relegadas a puestos secundarios. Se resistieron y estuvieron presentes, pero con mucho mayor esfuerzo. Y observemos el mundo actual, el mundo en el que vivimos. Como ocurre en algunos negocios, la desigualdad y la brecha de género en el entorno laboral es un auténtico problema global. Y ahí está el famoso techo de cristal. Esa barrera invisible que dificulta a las mujeres la ocupación de puestos directivos o de responsabilidad, sus posibilidades de ascenso, la existencia de prejuicios hacia sus capacidades profesionales. Y de nuevo, un mayor predominio de diseñadores de grandes marcas frente a las mujeres diseñadoras. De hecho, Urgoiti nos hace reflexionar: ¿Te sugiere lo mismo la palabra modisto que la de modista? Uno es creador, la otra una costurera trabajadora…
AGRADECIMIENTOS
Museo de la Alhambra y Patronato de la Alhambra y Generalife, especialmente a Silvia Pérez López.
PARA SABER MÁS
BARRAGÁN JANÉ, Montserrat. En casa
Catálogo de la exposición. Sevilla: Museo de Artes y Costumbres Populares, Junta de Andalucía, 2005.
BOLOIX GALLARDO, Bárbara. Las mujeres nazaríes y la seda: una aproximación a su estudio.
En: FÁBREGAS Adela y GARCÍA PORRAS, Alberto (eds.).
Artesanía e industria en al-Andalus. Actividades, espacios y organización.
Granada: Comares, 2023, pp. 97-113.
DÍEZ JORGE, María Elena . la casa y sus ajuares. Emciones y cultura materail en el siglo XVI. En: DÍEZ JORGE, María Elena (ed.) Sentir la casa. Emociones ycultura material en los siglos XV y XVI. Gijón: Trea, 2022. pp. 15-66.
FIERRO, Isabel. La mujer y el trabajo en el Corán y el Hadiz. En: VIGUERA, María Jesús (ed.). La mujer en al-Andalus. Reflejos históricos de su actividad y categorías sociales.
Madrid: UAM, 1989, pp. 35-51.
FOMBUENA ZAPATA, Ignacio, MAROTO BENAVIDES, Rosa M. y JIMÉNEZ BROBEIL, Sylvia. Salud dental en la población nazarí de Talará. Estudios sobre Patrimonio, Cultura y Ciencias Medievales
19, 2017, pp. 367-384.
GARCÍA HERNÁNDEZ, Damián. La materialidad arqueológica de la producción textil: el caso de Granada en la baja Edad Media.
@rqueología y Territorio, 20, 2023, pp. 89-97.
GARRIDO LÓPEZ, Jorge. Una aproximación al sector textil en la Granada Bajomedieval.
Revista del CEHGR, 34, 2022, pp. 87-122.
GARRIDO LÓPEZ, Jorge. Mujeres y producción sérica en la Granada del siglo XVI: introducción a su estudio. TRAMA: Los trabajos de las Mujeres en la Andalucía Moderna (documento www).
Fecha de creación [30-6-2023], fecha de acceso [12-03-2025], disponible en: https://proyectotrama.es/biblioteca/mujeres-y-produccion-serica
GONZÁLEZ MARCÉN, Paloma y PICAZO I GURINA, Marina. Mujeres y actividades de mantenimiento: una nueva mirada al trabajo de las mujeres en las sociedades prehistóricas. Curso Arqueología y mujeres (tema 5).
Granada: (c) Centro de Enseñanzas Virtuales de la Universidad de Granada, 2010.
LÓPEZ-BERNAL, Desirée. La representación de la vida cotidiana de las mujeres de las clases bajas en los libros de adab: aproximación a partir de un ejemplar de época nazarí (s. VIII/XIV).
Al-Qanṭara, 42 (2), 2021, pp. 1-21
MARÍN, Manuela. Vidas de mujeres andalusíes.
Málaga: Sarriá, 2006.
MORENO NARGANES, José María. Tejiendo en casa: actividades textiles y espacios domésticos en al-Andalus (ss. XII-XIII).
En: RETUERCE VELASCO, Manuel (coord.). Actas VI Congreso de Arqueología Medieval (España-Portugal).
MORENO NARGANES, José María Sobre economía, impuestos y producción. El taller doméstico en al-Andalus: una propuesta desde la arqueología de la producción textil (ss. IX-XI).
En: FÁBREGAS Adela y GARCÍA PORRAS, Alberto (eds.).
Artesanía e industria en al-Andalus. Actividades, espacios y organización.
Granada: Comares, 2023, pp. 51-71.
NAVARRO PALAZÓN, Julio (dir.). El patrimonio cultural de la Alpujarra (Granada) y el territorio Jebala-Gomara (Norte de Marruecos). Aproximación comparativa.
Granada: Diputación, 2014.
POSTREL, Virgina. El tejido de la civilización. Cómo los textiles dieron forma al mundo. Madrid: Siruela, 2024
ROMERO MORALES, Yasmina. Los tratados de hisba como fuente para la historia de las mujeres: presencia y ausencia en el espacio urbano andalusí.
Hesperia culturas del Mediterráneo, 9, 2008, pp. 147-160.
ROSELLÓ BORDOY, Guillermo. El ajuar de las casas andalusíes.
Málaga: Sarriá, 2002.
RETUERCE VELASCO, Manuel, FLORISTÁN GARCÍA, Alejandro yHERVÁS HERRERA, Miguel Ángel. Útiles medievales relacionados con la actividad textil procedentes de Calatrava la Vieja (Ciudad Real)
En: RODRÍGUEZ PEINADO, Laura y GARCÍA GARCÍA, Francisco de Asís (coords). Arte y producción textil en el Mediterráneo medieval.
Madrid: Polifemo, 2019, pp. 367-393.
URGOITI, Uxía B. Mujeres fuertes en un mundo de hombres. Sí, hablamos de moda (documento www).
Fecha de creación [08-03-2021], fecha de acceso [16-03-2025], disponible en: https://www.cosmopolitan.com/es/moda/consejos-moda/a35523898/disenadoras-moda-mujeres-importantes-feminismo/
AUTORÍA Y FECHA: Paula Sánchez Gómez, 31 de marzo de 2025






 Contacto
Contacto